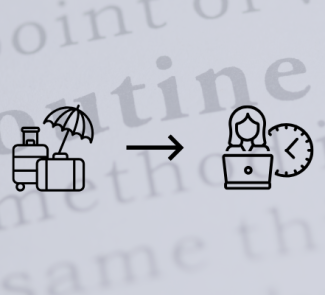Sí que ha cambiado aquel benedictino, un tanto beat, que empezó a jugar con la electrónica en el estudio de un monasterio... Así es el abuelo del arte por ordenador: un tipo impredecible.
A sus 85 años, Roman Verostko sigue anotando citas profesionales en su agenda. El 14 de junio expuso una de sus obras más populares, el espectáculo de luces y colores Magic Hand of Change, sobre los muros de la Escuela de Arte y Diseño de Minneapolis (EE.UU.). Sólo un día antes impartió una charla sobre lo suyo, el arte algorítmico, en el Centro de Arte Walker de la misma ciudad.
Es un veterano, pero también, y esto es más importante, un auténtico pionero. Forma parte de la generación de artistas que empezó a usar máquinas y a escribir código con finalidad estética en los 60, cuando los equipos eran como lavadoras gigantes que sólo los investigadores sabían manejar.
Tuvieron la fortuna de presenciar ya en su madurez el boom de los ordenadores personales, a finales de los 70 y principios de los 80. Llevaban décadas experimentando cuando Steve Wozniak y su tocayo Jobs, en un garaje de Los Altos (California), ensamblaron el primer Apple. Décadas después, en 1995, se acuñó un término para designar a los miembros de este selecto club de innovadores. Son los “algoristas”, abuelos del arte por ordenador. Gente como Mark Wilson, Manfred Mohr, Frieder Nake y, cómo no, nuestro protagonista: el entrañable y espiritual Roman Verostko.

La historia de Verostko, nacido en Western Pennsylvania en 1929, está llena de sorpresas, paradojas y cruces de caminos que han ido dando forma a su faceta artística. Hijo de un minero del carbón, creció en Tarrs, un pequeño y pobre pueblo donde los niños se divertían deslizándose por las montañas de ceniza a bordo de una lámina de estaño.
Cuando cumplió los 18, ingresó en el Instituto de Arte de Pittsburgh, capital de su estado natal, donde obtuvo un diploma en ilustración allá por 1949. Por aquel entonces aún pintaba de forma convencional, sin algoritmos ni programación de por medio, pero la suya no iba a ser una vida común y mucho menos de color de rosa.
La tragedia había sacudido a su familia, como a tantas otras, a mediados de los 40. Su venerado hermano George falleció en el frente durante la Segunda Guerra Mundial, el 1 de abril de 1945, tan sólo 37 días antes de que la Alemania nazi se rindiera incondicionalmente. Eso lo cambió todo. Verostko comenzó a hacerse preguntas que le acompañaron durante toda su etapa estudiantil. Preguntas que no lograría resolver y que le llevarían por una senda inesperada.
Siguiendo el ejemplo de Bernard, otro de sus hermanos, Roman dio el primer paso para convertirse en monje benedictino en 1950, cuando cumplía 21 años. Abrazó a la lectura, encontró la inspiración y llegó a pensar que en la religión estaba la respuesta a todos sus interrogantes. Dos años de preparación, sin embargo, no lograron convencerlo del todo. La indecisión del joven se plasmó en su arte, reflejo de las dudas que le embargaron antes de convertirse en novicio en 1952.

“Aquellos fueron años llenos de entusiasmo”, escribió sobre su estancia en San Vicente, el mayor monasterio benedictino de los Estados Unidos, sito en su Pennsylvania natal. Dieciocho años llenos de entusiasmo que le sirvieron para afinar su arte y “crecer” como persona hasta que, en enero de 1968, abandonó la vida monacal: “no me podía seguir adhiriendo a las creencias centrales en que estaba basada y sin duda iba a romper los sagrados votos que había prometido guardar por siempre”. Un año antes había conocido a la psicóloga Alice Wagstaff y planeaba casarse con ella. Lo hizo poco después de su renuncia, tras convertirse en profesor de la Escuela de Arte y Diseño de Minneapolis.
Su pasión por la electrónica y su afán por fusionarla con el arte provienen, no obstante, de más lejos. En 1961 pasó un par de años en Europa ampliando sus conocimientos en el prestigioso Louvre y en los talleres del famoso Stanley Hayter en París. Fue a su regresó a Estados Unidos cuando, en el estudio del monasterio, comenzó su etapa pre-algorista.

De 1966 data su primera obra de este tipo, concebida como una experiencia “transformadora” para un retiro espiritual en la montaña. Sería el germen de sus Psalms in Sound and Image, creaciones de 15 minutos en las que empleaba la electrónica rudimentaria del momento para sincronizar la banda sonora y las diapositivas, compuestas a partir de sus propias ilustraciones, textos y fotografías.
El Washington Post, en un artículo de mediados de los 60, definió a Verotsko como “un sacerdote erudito que pasaría por un beat”, aludiendo a sus similitudes con los miembros de la polémica y genial generación beatnik.
Pero todavía no era un algorista, ni el abuelo del arte por ordenador. Eso llegó un poco más tarde, cuando hizo sus primeros pinitos con la programación utilizando tarjetas perforadas, esas que ya parecen reliquias pero que, hace no tanto, eran el pan de cada día de los pioneros informáticos. Verostko era uno de ellos. De hecho, pasó el verano de 1970 en el célebre MIT, estudiando “la humanización de las nuevas tecnologías”.

Como él mismo afirma, su “verdadero trabajo con código empezó con los primeros ordenadores personales, los Apple que teníamos en 1978 y el IBM que vio la luz en agosto de 1981”. Fue entonces cuando comenzó a experimentar con algoritmos. La mejor definición del concepto, por su sencillez, es la del propio Roman: “una receta detallada para llevar a cabo una tarea”.
Están en la base de casi todas las funciones de un ordenador y, por supuesto, también en la del arte con código. Como Verostko y los demás pioneros utilizaban las mismas técnicas y herramientas para trazar sus “exóticas” ilustraciones -un ordenador y un plóter, al que a veces le cambiaban la pluma por algún tipo de pincel-, la impronta de cada artista se dejaba ver casi exclusivamente en el algoritmo. El arte estaba en el código; lo demás lo hacían las máquinas, a menudo con un componente de aleatoriedad previamente definido por el creador.

“El código trabaja dentro de unas reglas poderosas”, explicaba Verostko. “Pasa a través de filtros que son mis preferencias, pero dentro de esos parámetros siempre tiene permiso para hacer lo que quiera, o lo que le dicte el azar”.
A día de hoy, Verostko sigue utilizando HODOS, ese programa escrito en BASIC que desarrolló en los 80, perfeccionado a lo largo de los años para generar diseños que han recibido elogios en exposiciones de todo el mundo, desde Nueva York hasta Tokio, pasando por capitales europeas como Roma, Berlín o Estambul.
Pero tal vez la más célebre de sus obras sea la ya citada Magic Hand of Change, precisamente una que cambió el plóter por las pantallas. Se trata de un impresionante juego de luces y colores generado por ordenador que alumbró en 1982, y que recientemente se expuso una vez más sobre los muros de la Escuela de Arte y Diseño de Minneapolis, donde el profesor Verostko dejó una huella imborrable y un legado de innovación que aún perdura.
Roman es un anciano humilde, entrañable incluso. A sus 85 años, y aunque sigue en activo, considera que sus obras ya no pueden compararse con las instalaciones futuristas que otros creadores, mucho más jóvenes, generan a partir de código. “Todavía soy una persona del siglo XX”, decía en una entrevista hace bien poco. “Me cuesta mucho verme a mí mismo como una persona del siglo XXI”. Y, sin embargo, tiene Twitter.
Es curioso que entre los escasos perfiles que sigue no solo esté Jean-Pierre Hebert, el hombre que puso nombre a los pioneros “algoristas”, sino también una cuenta que publica reflexiones ateas varias veces al día. Sí que ha cambiado aquel benedictino, un tanto beat, que empezó a jugar con la electrónica en el estudio de un monasterio… Así es el abuelo del arte por ordenador: un tipo impredecible.